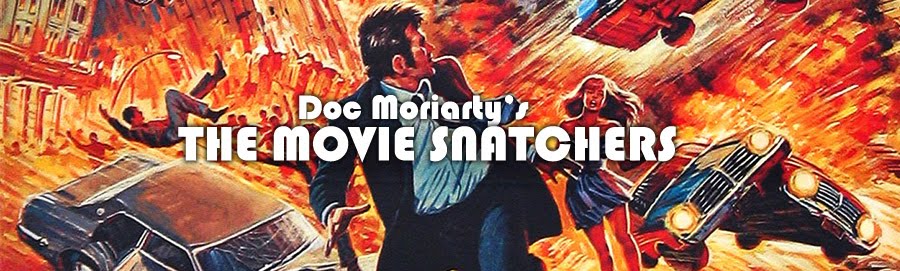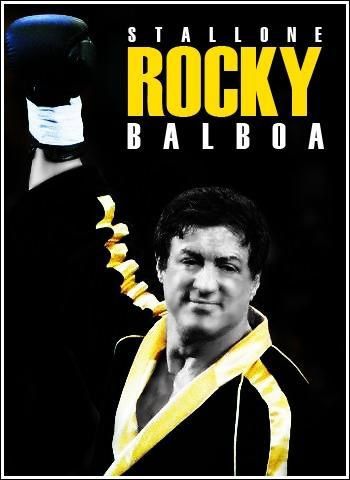Llevaba unos cuantos films el bueno de Clint jugando su mejor baza, las historias simples, directas y descarnadas, con una dirección sublime aprehendida durante años de los más grandes maestros con los que trabajó. Cuando se plantea saltar a un proyecto más ambicioso, es una la incógnita: ¿conseguirá mantener el tono?
En ese sentido, el resultado de Banderas de nuestros padres es irregular. En conjunto, se trata de un gran film. En definitiva, habrá que esperar a la segunda parte del díptico, Cartas desde Iwo Jima, para valorar el reto de Eastwood en toda su extensión. El planteamiento, sin dudarlo un instante, es muy loable.
Banderas de nuestros padres se estructura de forma extraña, como el Matadero 5 de Kurt Vonnegut, otro alegato antibelicista. Es complicado localizar un narrador o un protagonista en los primeros compases del film. Vemos viejos que se mueren (la primera referencia a Salvar al soldado Ryan, del ahora productor del film Spielberg), hijos que quieren rescatar el pasado, soldados a punto de entrar en combate y héroes con remordimientos de conciencia. ¿Quién es quién? Quizá es el montaje, quizá el guión de Paul Haggis, pero se produce confusión en el espectador.
Cuando nos hemos asentado, descubrimos tres lineas narrativas distintas aunque paralelas. La apuesta por la fragmentación no lineal de Eastwood es arriesgada, y no siempre sale bien. PEro ayuda a compensar una película que de otra forma se hubiera desnivelado en dos bloques dentro de un inmenso flashback.
El hecho sobre el que pivota todo el argumento es la fotografia que se les tomó a un grupo de soldados que colocaban una bandera sobre el peñasco de la playa de la isla de Iwo Jima, en una batalla crucial en la segunda guerra mundial.

En una linea contemplaremos los preparativos, el desembarco y el combate, con toda la crudeza de la guerra. Pocas diferencias respecto a lo aportado por Stevie, incluso en el uso de la fotografía. Algunas aportaciones como esas vistas subjetivas de los aviones, la omnipresencia de la arena oscura y algunos pasajes sueltos que nos retrotraen a La delgada Línea Roja de Terrence Malick, por su caracter definitorio de la locura de la guerra. Aquí, se muestra la fina linea que separa lo bueno de lo malo, la vida de la muerte, el heroe del cobarde. Eastwood juega y gana con planos absolutamente brillantes como el descubrimiento del cuerpo de uno de los compañeros dentro de un búnquer (y que se nos muestra en la expresión de la cara del personaje de Ryan Phillipe, alumbrado por un mechero), o con el plante mismo de la bandera, rodado sin ningún tipo de épica. Los personajes, lamentablemente, están apenas esbozados, y cuesta saber a quién estamos viendo en acción, o a quien se refieren cuando les mentan. Curioso que Barry Pepper aparezca, como ya lo hizo en la visión de Spielberg sobre el desembarco, aunque su papel quede recortado en la mesa de montaje. Distinguimos a Doc Bradley y a Ira Hayes, y en menor medida a Rene Gagnon. A los japoneses no se les ve la cara... aún, y habrá que ver qué versión nos da Clint con Cartas desde Iwo Jima.

La parte post-batalla nos habla del azar. De cómo cada cual hace lo que puede y es la fortuna la que lo coloca en el sitio más insospechado. El personaje de Rene Gagnon cobra mayor protagonismo, como el tipo que se aprovecha de su situación (aunque la ruleta sigue girando y ya se sabe, hoy arriba y mañana abajo), una especie de Beckham de su tiempo. Doc siente que no se merece lo que le ocurre, en una interpretación correcta de Phillipe, a pesar que, en el fondo, a su manera, también sea un héroe. Ira Hayes (el Adam Beach de Windtalkers, un tipo incapaz de transmitir emoción alguna que no sea odio), se da a la bebida y se evapora en el anonimato. Tres formas de afrontar el heroismo, o la fama que este les ha dado sin (ellos creen) merecerlo. El punto culminante es, quizá, la hizada de la bandera en el estadio repleto de gente: algo falso, ideal, perfecto para la publicidad de la máquina de la guerra.

La tercera linea narrativa es lo más aproximado al Soldados de Salamina de Javier Cercas. Thomas McCarthy, como el hijo de Bradley, quiere recuperar la memoria de su progenitor. Eastwood dirige aquí casi con desgana, como si la historia fuera puro trámite. Caras desenfocadas, tratamiento pseudo-documental en las entrevistas, cierto patetismo clinico-lacrimógeno, que siguen ahondando en el concepto del heroismo, pero de un modo más... terrenal.
Eastwood no decepciona, por irregular que se muestre como en esta ocasión, y nos da una muestra de su talento fuera de toda moda y corriente. Su implicación en la parte musical, junto a su hijo, es otra historia: no es mala, pero es la misma de siempre. Sin embargo, su discurso es como una ventana abierta, y te invita a asomarte, a descubrir todo lo que le queda para contarte.