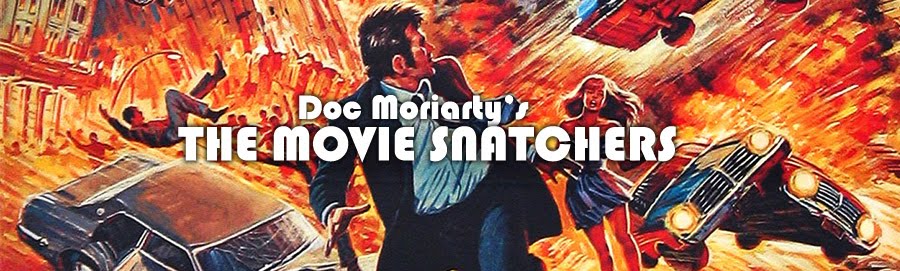Es imposible ser objetivo con una película como Salvador. Por todo lo que conlleva una historia con una carga histórica tan cercana, por la forma con la que está contada, por el salto que representa que una película así se haya llevado a cabo en una cinematografía tan endeble como la catalana.
Quién más quién menos conoce la historia de Salvador Puig Antich, ya sea porque ha oído hablar de él en casa (entre los que me cuento), ha visto el magnífico documental de TV3 incluido en el programa Dies de transició (entre los que también me cuento) o ha leído algunos de los libros que se le han dedicado (entre los que no me cuento). En ese sentido, es un riesgo abordar el caso tanto por su conocimiento popular, como por el prisma con el que se reflejará en pantalla.
Catalunya no es un país donde podamos presumir de peliculazas. Que Ventura Pons sea su máximo exponente no dice mucho sobre la variedad ni la comercialidad. Que las películas que se produzcan giren alrededor de treintañeros con problemas de identidad en una gran ciudad, no es demasiado halagüeño. No son malas películas. Lo malo es que es lo único que hay.

Así, cuando se anunció el rodaje de un film basado en la vida y ejecución de Salvador Puig Antich… que no sería documental, una brizna de esperanza se abrió paso. ¿Ha llegado el momento de recuperar nuestra historia des de la más pura concepción cinematográfica? ¿Vamos a dejar de llevar a la pantalla una y otra vez los asépticos cuentos de Quim Monzó? ¿Vamos a mojarnos? ¿Vamos a hacerlo bien?
La elección de Daniel Brühl como Salvador era, a priori, acertada. De madre catalana, su parecido físico con el anarquista es notable. El resto del cásting, con Sbaraglia o Tristán Ulloa, prometedor.
¿Qué había que temer? La demagogia. Que la película se convirtiera en un panegírico de Salvador Puig Antich, que politizara demasiado y derrotara por un sentimentalismo barato.
Afortunadamente, Manuel Huerga ha conseguido todo lo contrario.
Salvador es magistral.
La película de Huerga tiene dos partes diferenciadas, que cuentan con dos referentes cinematográficos de primer orden.

La primera, que nos cuenta la carrera de Salvador como militante del MIL, bebe directamente del Munich de Spielberg. Es un film de atracos, ambientado en los setenta, cuando los polis de la secreta parecían polis de la secreta, y los atracadores tenían cierto glamour revolucionario que les hacía creer que era todo un juego. La recreación de la época es excelente. Los coches están cascaos, los pisos son pringosos, los peinados, las gafotas, las barbas pobladas, los bares con olor a café tostado, todo tan alejado de puesta en escena tan limpia de Cuéntame. Huerga no se está por tonterías y, como si fuera Oliver Stone, introduce dibujos animados sobre las imágenes, distorsiona la luz, convierte pasajes en blanco y negro… siempre al servicio de la historia. Pero al revés que en Munich, aquí el protagonista no es el líder. Daniel Brühl no ejerce de Eric Bana. Salvador es un mindundi, un criajo con ganas de liarla, pero que acaba conduciendo el coche en los palos. Es casi un secundario, el último eslabón de un grupo en permanente crisis. La película no profundiza en las ideas del MIL, ni falta que hace. Solo esboza detalles, porque en realidad su historia no es lo importante.
La segunda parte es deudora de Pena de Muerte con Tim Robbins. Al igual que el personaje de Sean Penn, Salvador no es inocente. Es alguien que se dejó llevar y que cometió un error. Al igual que el personaje de Sean Penn, Salvador no tendrá el derecho de rectificar, de corregir, de crecer. La segunda parte es un alegato a favor de la vida y del diálogo, de descubrir que las personas somos lo que somos, no lo que nos quieren vender, y que tenemos derecho a equivocarnos. El personaje de Sbaraglia, como carcelero, es introducido quizá demasiado forzado, con calzador. Se le ve venir a la legua, pero eso al final tampoco le quita emoción. Ese celador es solo una metáfora de la sociedad española: en una época donde la masa no se cuestionaba al líder, donde se vivía en un orden inamovible, la historia de Salvador llegó a conmover conciencias. La injusticia de un régimen que se moría, y que se llevaba consigo a la tumba a quien se pusiera por delante, queda representada en el tipo de Sbaraglia. Su primera aparición (¡en español!), con el uniforme y sin cuestionarse nada. Luego en el bar, que demuestra que sus ideales no son más que los de cualquiera (no se puede ir matando gente por ahí), y que ya le va bien que Franco esté donde esté. Para ir luego conociendo a Salvador (brillante el momento en que murmura “lástima”, junto a un compañero, en su garita), y despojarse del uniforme poco a poco, en esa partida de baloncesto que mantienen en el encierro. Ese es el cambio que Salvador ejerce en el país, representado a pequeña escala por un celador. Este hemisferio de la película, más lúgubre, más tenso, más duro, nos conduce al clímax. Un final como pocos haya visto en una sala de cine.
Es difícil empezar a alabar Salvador por algún lado. Todo en ella me parece redondo. La música de Lluís Llach (un cantante que no soporto) es perfecta. Encaja en la imágenes y realza las escenas, para llegar a esa versión final del “I si canto trist” que pone los pelos de punta a cualquiera.
Las actuaciones son soberbias. Empezando por el esfuerzo que debe haber suspuesto a Tristán Ulloa o Leonor Watling actuar (y bien) en catalán, siguiendo por toda una retahíla de actores a los que estamos acostumbrados a ver en el Ventdelplà o El Cor de la ciutat, y que aquí se mimetizan en sus personajes. Las hermanas de Salvador, con Bea Segura al frente y la sorpresa que representa la pequeña Andrea Ros.

Sin embargo, hay alguien que destaca por encima de todos: Daniel Brühl, que se convierte en Salvador Puig Antich. Esa mirada en el patio de la cárcel, mientras está sentado, con una media sonrisa en la boca. O cuando ve el garrote, frente a frente, y se desmorona por primera vez. Quina putada.
Una vez pasada la impresión tras salir de la sala, el recuerdo se llena de imágenes. Las escenas vuelven una y otra vez, con una fuerza enorme. La primera escena, plasmada desde dos puntos de vista, que sirve de separador para las dos partes. La acción de la primera, que incluye manifestaciones contra los grises (portentoso Joel Joan), con el ataque de estos a caballo, el primer atraco entre ataques de risa (lo que demuestra que era más un juego que un asunto serio), los primeros apuros tras herir a un cajero y salir de un tiroteo con la policía (con un montaje blindado), la detención en la frontera francesa, el disfraz de Salvador para ir a ver a su hermana pequeña (mai no m’atraparan)… El drama de la segunda, con el padre siempre mirando la televisión, sabiendo que la muerte pasó de largo de él para cebarse en su hijo. La lucha del abogado para sacar el caso adelante. La muerte de Carrero Blanco (esa bomba me ha matado a mi) o el tiroteo contra el consulado español en el sur de Francia, símbolo de la impotencia de un grupo que acaba sentado llorando en un puente, porque no sabe hacer nada más.
Pero hay algo que sobresale por encima de todo eso. ¿Cómo se iba a afrontar la ejecución? Es algo que todos sabíamos que iba a ocurrir, pero… ¿Cómo se mostraría? Manuel Huerga ha optado por afrontarlo con valentía, que al fin y al cabo esta película es una condena a la pena de muerte. No se ha andado con elipsis, sino que nos ha mostrado (algunos dirán que recreado, con lo que no estoy de acuerdo) las últimas horas de la vida de Salvador, y la agonía de su muerte.
La media hora final de Salvador es de pura conmoción. No recordaba tanto sufrimiento en un cine como con esta película. Esa noche, con el anarquista (que no es un santo, pero no se merece ese final) manteniendo la esperanza, pasando las horas junto a sus hermanas, preguntándole al carcelero si no tiene sueño. Esa mirada del abogado al girarse, sabiendo que ha mentido al decir que no todo está perdido, ese dolor incontenido del personaje de Sbaraglia, la cobardia de los militares que no pueden mirar a la cara al reo. Y cuando le llevan, en primerísimo plano, delante del garrote, y exclama “quina putada” al verse muerto ahí, en un almacén delante de unas cajas, sin dignidad, venga que esto lo terminaremos rápido. La película logra sobrecoger de tal manera que es imposible no sentir ganas de gritar, aunque en ese momento la voz salga en un hilo. La cámara pivotando alrededor de Salvador mientras muere, de la forma más cruel, y nos hace testigos de la verdadera cara del régimen franquista.
Salvador debería proyectarse en todos los colegios. Un film que empieza con un brío capaz de atrapar al público más joven, le podrá quitar la venda de los ojos en su tramo final. Una venda que el franquismo se encargó de colocar en la mirada de Puig Antich en el momento de su muerte, y que sigue ahí, tantos años, tan bien anudada.